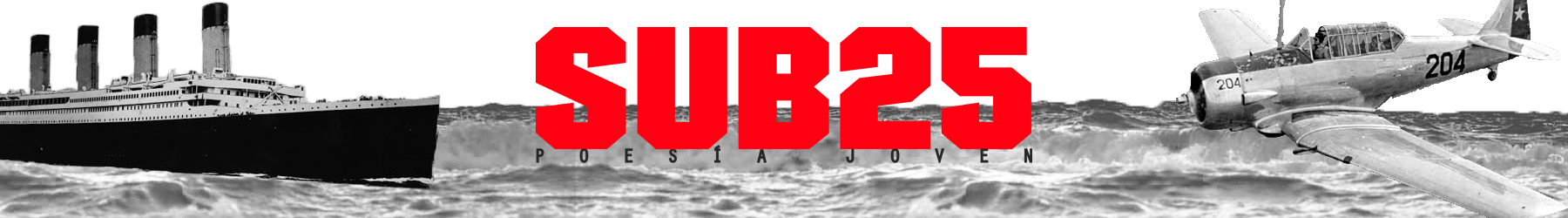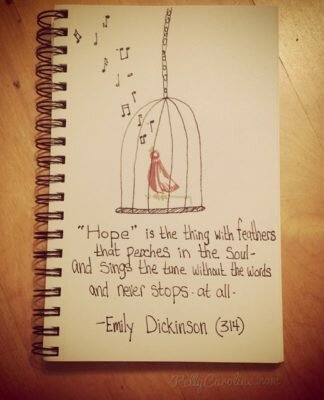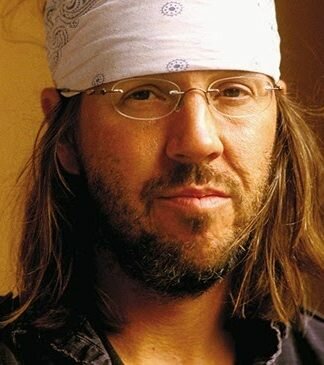Latest posts by Roberto Valdivia (see all)
- Arctic Monkeys: Reseña a Tartamudo, el primer libro de José María Salazar - septiembre 4, 2018
- Lauer & Montalbetti: Reseñas a “Sologuren” y “Notas para un seminario de Foucault” - agosto 1, 2018
- 9 Bandas Sentimentalitas que son el futuro del rock Peruano - febrero 25, 2018
Compartimos dentro de nuestra sección de SubMundo un texto de Cristian Briceño, autor de La Trama Invisible
Una vida moderna
La vida en Alaska es fácil y difícil. Difícil porque a veces la insulina se acaba y mi ser gravita entre la angustia y la resignación de estar cayendo infinitamente. Fácil porque aquí, en Alaska, los inviernos son larguísimos, las fieras insaciables y mi biblioteca es algo así como un animal infinito al que puedo acariciar cuando me viene en gana.
La criada Madison es mi mujer desde que mi primera mujer murió, pero esa es otra historia. Creo que quiero más a Madison que a mi primera mujer, porque sus manos están curtidas, deliciosamente, a consecuencia de los años que lleva hachando la leña y almacenándola en nuestro depósito-de-cosas-indispensables-para-no-morir. También se han curtido porque mi primera mujer, la muerta, le hacía atizar el fuego de la chimenea con las manos desnudas, y a veces la obligaba a jugar con un carbón incandescente mientras le hundía los dos cañones de mi rifle en la espalda. Yo también era otro tanto cruel, y aplaudía ese espectáculo que llenaba de alaridos nuestra casa y nos alentaba a vivir un día más para saber hasta dónde podía llegar nuestra brutalidad, para saber si nuestro sadismo podía convertirse alguna vez en un placer inocente que sea bueno hasta para la pobre Madison. Ahora es ella quien sufre cuando el azúcar me sube a la cabeza como un balazo y mis ojos colapsan. En esos momentos, ella podría aprovecharse y hurgar en el bolsillo interior de mi saco, donde guardo un relicario de plata con el retrato de mi madre, una navaja de afeitar y los cubiertos que uso cuando llega la hora de comer.
Recuerdo que antes existían más motivos para vivir, pero ahora se vive sin una causa aparente, como esos árboles que nacen y mueren en medio del bosque, donde nadie ha llegado nunca, y aun así sostienen su porción de nieve y ni siquiera pueden atentar contra su propia vida. A Madison le bastaría con sacar la navaja de mi bolsillo y degollarme. Entonces la casa sería para ella y podría dormir en la habitación principal sin la molestia de mi cuerpo anciano que día tras día se va haciendo más insoportable que la misma soledad. Ella me dice: «Mistah Jennings, ¿de verdad se cree usté que soportaría la casa sola y tan grandota? Si usté estira la pata, voy y me dejo comer por un oso del bosque, palabra». También siento que quiero condenadamente a Madison por esa sinceridad tan afilada, una sinceridad que, involuntariamente, me hace reír, y cuando río de esa forma que solo Madison sabe lograr, las tres cosas que tengo en el bolsillo interior de mi saco tintinean y la casa, nuestra casa, se llena de nuevos sonidos. Mi esposa nunca fue así, o tal vez lo fue en algún momento de nuestras largas vidas, pero (no voy a mentir) esos recuerdos felices se han borrado como el color verde cuando cae la primera nevada. Quizá Madison, que siempre estuvo con nosotros, solo intente ser como era mi mujer entonces, pero, ¡bah!, ¿para qué quiero saberlo? Que la mentira siga manteniendo las cosas en orden. ¿Para qué la verdad si desordena lo ya previamente ordenado, lo que ya había encontrado una forma perfecta de ser?
Francamente, tampoco recuerdo con fidelidad el rostro de Madison. Tanto ver la nieve hace que todo parezca nieve, hasta la nieve. La ceguera, creo recordar, es blanca, no negra. Por eso, cuando ella viene hasta donde yo estoy, cultivando mi eternidad sobre el sillón o aspirando el perfume cansado de un pañuelo con mis iniciales cosidas a mano, y se hinca ante mí y me inyecta la insulina detrás de la rodilla, yo estiro mis brazos para tocar su rostro, pero nunca he logrado alcanzarlo. «Aquiétese, ya casi acabo», dice ella, fingiendo enojarse. Su voz, he pensado, confirma que ella está muy cerca, donde debería estar, es decir, en algún lugar donde es posible su amor pero nunca nuestra interacción.
No puedo pedir más.
Ella ha llegado muy tarde a mi vida, aunque siempre estuvo ahí, soportando la crueldad de mi esposa y la mía. Podría decir que, de alguna forma, pago todo lo malo que hice con ella cuando mi insulina se agota y tengo una de esas crisis horribles, cuando estoy a punto de perder la razón y soy capaz de arrancarme la lengua con los dientes y luego atragantarme con esa cosa húmeda y sangrante. Pero Madison me pide un poco de paciencia, ella aún tiene unas piernas fuertes y puede correr a la farmacia del pueblo aunque la nieve le llegue hasta la cintura. En esos momentos es que dudo de todo. ¿Qué extraño conjuro me ha mantenido, entonces, con vida? A veces creería que soy un árbol en medio del bosque que cree ser un hombre muy viejo y muy cansado que descansa junto al fuego, y nadie ha salido a buscarme ni tampoco espero a nadie, solo aguardo a que mis raíces se vayan haciendo viejas y por fin un día mis ojos se abran y pueda ver más allá de mi perspectiva. Luego acomodo mi postura a la dura madera de la silla donde aguardo por Madison. Mi fe oscila entre una infinidad de posibilidades, y pienso que intento explicarme por qué Madison siempre espera la crisis para salir a la farmacia y me deja a mí, atado a mi inmovilidad. Tal vez, me respondo, ella también exige unos momentos a solas, en los cuales no exista ni yo ni la ciudad contigua ni la farmacia, y la insulina esté guardada en nuestro depósito-de-cosas-indispensables-para-no-morir, al alcance de cualquiera de los dos. No puedo evitar pensar en ese infierno portátil que es estar solo. No puedo evitar pensar que un solo segundo en ese infierno dura más que tres eternidades atadas. Y es entonces que comprendo lo racional que puede ser Madison al considerar dejarse comer por un oso del bosque cuando yo haya partido al país de donde no se vuelve. Porque esto es inevitable. Algún día no estaré, y algún día ella tampoco estará, pero, mientras dura esta tensión por saber quién sobrevivirá al otro, todo se hace terriblemente real, los sentidos parecen no ayudarnos sino darnos motivos para no sentir. Muchas veces he temido que Madison ya no regrese, que algo le pase camino al pueblo, es posible un accidente, que ella, cegada por las tormentas de nieve, no vea el abismo y todo termine para los dos. O que, camino a la ciudad, si es que todo eso existe todavía, se encuentre con un joven apuesto que la invite a beber una copa en algún restaurante del bulevar, y ella acepte encantada y no caiga en cuenta que ya han pasado muchos años y yo ya no existo más. Todo el tiempo que Madison ha estado afuera, me la he pasado acariciando un grueso libro hasta desgastarlo tanto que ya lo doy por perdido. Cuando ella vuelve a mi lado, cuando su voz me habla hasta agotar todas las explicaciones, se establece una calma inmóvil.
Por fin llega. Y al entrar la puerta hace crujir los goznes y entra de golpe todo el viento acumulado en el mundo y me da en la cara: siento lo que pudo haber sentido Lázaro cuando volvió a la vida. Esa combinación de resentimiento y paz recobrados, una sensación tan sutil de entender que el tiempo no envejece sino se hace joven y cada vez corre con mayor velocidad, pero pierde su destreza. Sin embargo, Madison sabe que ha podido ser más rápida, y pide disculpas antes de inyectarme. «Es para morirse de la pena, Mistah Jennings, la hija del alcalde se ahogó anoche. Como estaba muy oscuro, recién hoy pudieron sacarla del fondo del lago con las máquinas de rescate. Y cuando ya la estaban alzando a la pobrecita para dejarla en la orilla, ¿qué cree?, la grúa dejó de funcionar y la niña se quedó en lo alto, a vista y paciencia de todos, con los ojos bien abiertos y los bracitos colgándole a los lados como nuestro Señor cuando lo bajaron de la cruz. La gente corrió a ver, a burlarse, porque dicen que el alcalde nunca hizo nada por los pobres. Ahí me he demorado, Mistah Jennings, viendo hasta cansarme». Y yo quiero decirle, «Maddy, tesoro, ¿qué demonios puede importarme a mí la hija del alcalde?, etcétera», pero me muerdo la lengua. Estoy casi feliz y su voz, otra vez, dándole una forma coherente a cada rincón de nuestra casa.
A veces, cuando me voy poniendo triste, Madison viene hacia mí y me acaricia la barba; es una barba oscura y enredada como una paradoja, y el sonido que produce ese contacto entre dos cosas tan duras me hace desistir de la rutina diaria y le pido que me lleve afuera, hasta el límite de mi propiedad, donde los árboles empiezan a parecerse tanto a una muralla que nadie sabe quién construyó. «Allá», le apunto con el pico de la barba, «más allá todavía, mujer, donde no alcanza a verse a simple vista, está enterrada mi madre. Ignoro dónde está mi padre. Simplemente un día no vino a dormir. Luego, unos chicos llegaron arrastrando el estómago de un oso a través de la nieve. Lo hacían con cierta dificultad, como si jalaran el peso de cada uno de ellos. Era la cosa más grande que había visto en toda mi vida, pero era muy joven entonces y ahora he visto cosas aún más grandes y fabulosas. Me dijeron que había un hombre ahí dentro, lo sabían porque cuando un oso se come a un hombre sus ojos se ponen muy rojos, como si hubiera estado llorando. “Dalo por hecho”, dijo uno de ellos, el que traía las botas de dos colores distintos, como suelen llevarlos la gente pobre y analfabeta de la montaña. Quizá podría ser mi padre, era muy probable que así fuera. Pero cuando lo abrieron de un solo tajo con la hoja de un hacha sin brillo, solo pude ver algo asqueroso; era como puré de hígado de ganso. “Eso no puede ser mi papá”, les dije, y luego hice una pelota de nieve y se la tiré entre los ojos al que parecía mayor. Quisieron venírseme encima, y me habrían roto unas cuantas costillas y habría perdido mis dientes de leche ese día si no fuera porque mi madre salió de casa e hizo fuego con la escopeta. Los perdigones me zumbaron en las orejas. Le gustaba esa arma a mi madre, solía decir que no era necesario tener buena puntería con ella, uno siempre acababa dándole a algo. Y así fue. Hirió a uno de los chicos en el pie, y los otros dos se lo llevaron, arrastrándolo de las axilas, a una velocidad proporcional al miedo que sentían. Uf, todo esto fue hace muchísimo, es un verdadero milagro haber recobrado estas cosas tan perdidas en el invierno de mi mente», le digo a Madison. Es entonces que el sol va cayendo. Madison me lo dice y yo le creo. Debo creerle, por lo menos, a una persona en el mundo. Además, hay que ser muy valiente para decirle a un viejo que el sol está cayendo. Es igual a decirle, «Todo cae. Tú caes. Una manzana cae. Los imperios caen». «Únicamente el sonido de un corazón que sigue latiendo nunca cae», dice la voz de Madison, mientras me carga para llevarme de vuelta a casa por el camino que han dejado las huellas de sus zapatillas sobre la nieve, y aprieta, sin reparos, su pecho contra el mío para confirmar sus palabras. «Luego uno se muere, Mistah, y ya todo da lo mismo». •